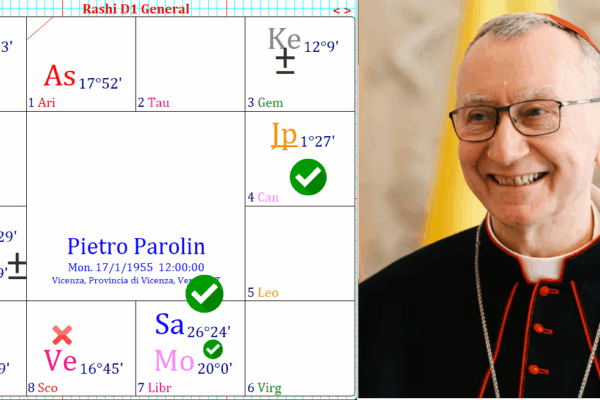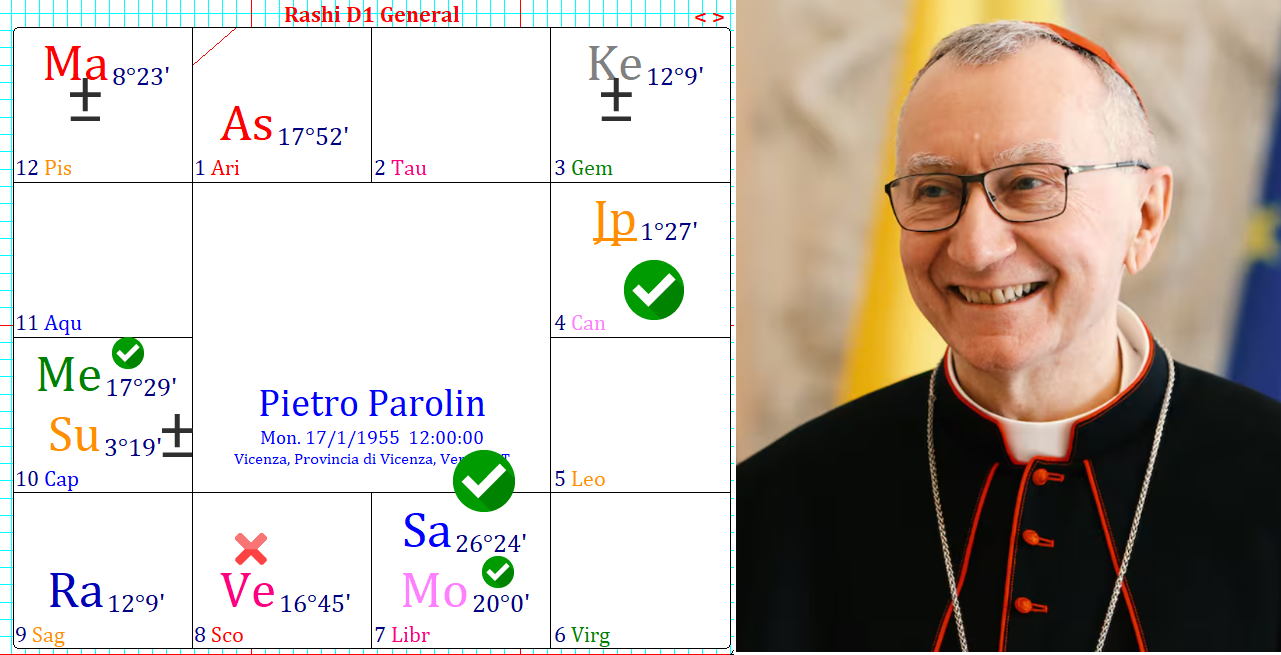Un Rey Astrólogo

Érase una vez un rey astrólogo, que durante el día se dedicaba a los asuntos de su reino y durante la noche observaba las estrellas. Cada cierto tiempo, en un mes particular, el Rey iba a visitar diferentes pueblos de su reino. En cada pueblo, en una fuente amplia los ciudadanos colocaban sus fechas de nacimiento completas. De tal manera que el Rey rodeaba lentamente la pileta y sacaba uno de esos papelitos, le dictaba la fecha a su asistente que hacia los cálculos rápidamente y dibujada la carta astrológica. El rey observaba dicha carta natal y pronunciaba una sentencia para dicha persona, sentencia que a veces sonaba: “A este buen hombre que ha vivido tantos años de pobreza, le regalare 20 monedas de oro, las cuales deberá invertir en criar caballos…”. Otras veces mandaba traer al susodicho y luego de mirarlo con gran seriedad decía: “A este hombre que pronto se convertirá en asesino, lo desterraremos de nuestro reino…”.
No imaginan la conmoción, la curiosidad y las multitudes que se abarrotaban alrededor del Rey y su sequito cada vez que llegaba al pueblo a realizar esta ceremonia. Normalmente las sentencias eran así, a veces dar un regalo, a veces quitar beneficios, a veces dar un puesto más elevado en el reino, otra veces quitárlo.
Pero un día en el que el frio arreciaba fuertemente y el Rey tenía un dolor de cabeza, paso algo diferente. Llegó el Rey a uno de los pueblos más hermosos, donde habían muchos eruditos, hombres ricos, hombres virtuosos, etc. Y procedió a realizar su usual procedimiento, tomo un papel, pronuncio el nombre de la persona, le dictó los datos de nacimiento a su sirviente y este le mostró la carta astrológica. El Rey entonces se quedó en silencio. Si ya tenía un dolor de cabeza, ahora se sumaba a su rostro un aspecto de perplejidad enorme, tuvo un temblor en los labios. El hombre al que pertenecía la carta astral era alguien muy querido por el pueblo, considerado uno de sus mejores guerreros. El pueblo al ver el rostro del Rey intuyo que algo raro y feo iba suceder. Entonces, el Rey tomando un respiro, pronuncio: “Tú, hombre, guerrero querido por tu pueblo, tendrás que abandonar todos tus bienes y riquezas en este mismo momento. Tomarás solo un simple manto negro y te iras al bosque ahora mismo. Si eres visto por alguien entonces serás capturado y se te dará muerte”.
Todo el pueblo quedo perplejo y entonces un murmullo se transformó en queja, en reclamo, la gente gritaba “Injusticia”. Pero el Rey no hiso caso, seguía con su rostro pálido y apesadumbrado. ¿Por qué hiso esto el Rey? ¿Qué sabia el Rey que lo tenía tan preocupado? ¿Qué destino tenia aquel hombre para que el Rey lo tratara así?
Esa noche, a poco tiempo de que el hombre fuera enviado al bosque sin nada más que un manto que lo abrigara, comenzó a llover intempestivamente, truenos surcaron el cielo. La gente dejo las calles y se refugió en sus casas, llevándose en la consciencia un sentimiento amargo, cierta rabia contra su antes amado Rey. Esa misma noche el Rey no pudo seguir su camino, una intensa fiebre lo postro en cama. Mientras tanto el ruido de la lluvia hacia más lúgubre su sufriente noche. Por su parte el guerrero expulsado hacia el bosque buscó refugio en la cueva silenciosa de una colina.
Pasada la medianoche, el Rey murió.
Los habitantes del pueblo se llenaron de sentimientos encontrados, muchas preguntas emergían en sus mentes “¿Qué está pasando? ¿Qué señales terribles son estas?”
No había pasado más de media hora cuando un sonido ensordecedor llego a oídos de los pobladores y sembró el terror total. Una enorme masa de fango, lodo, arboles rotos y piedras, inundo el pueblo a una velocidad increíble, arrasando todo lo que encontraba a su paso.
El hombre en la colina, al escuchar el ensordecedor ruido subió mas alto para tratar de ver que sucedía, pero la noche y la ausencia de la Luna no ayudaba. Al amanecer pudo comprender la magnitud del desastre y entonces, comprendió porque el rostro del Rey se había trastornado la noche anterior.
El Rey ya sabía que el día de su muerte venia pronto, pero no llego a intuir que su muerte iría acompañada de muchas otras. Pero ¿Por qué me he salvado yo? Al desterrarme ¿El Rey sabía que me salvaría o esto ha escapado a su visión astrológica? Pero no había tiempo para pensar en esto. Aquel guerrero ahora libre y salvado por las extrañas circunstancias se dispuso a buscar sobrevivientes y después de una ardua búsqueda durante todo el día solo pudo encontrar con vida a algunos ancianos y niños maltrechos.
Casi al caer la noche, se encontró con el cuerpo del Rey y entonces se sintió sobrecogido.
Al amanecer y luego de pasar las noches más triste de sus vidas, los sobrevivientes y el guerrero decidieron abandonar el pueblo destruido. Acomodo al Rey en una improvisada camilla y llevándolo al arrastre decidió ir al pueblo más cercano, a varios kilómetros del lugar. Quería darle una sepultura de acuerdo a su nivel.
Pasaron varios días de largas caminatas, alimentándose de lo que pudieran encontrar en el camino.
Este guerrero virtuoso yacía demacrado, quemado por el Sol y aun sin casi fuerzas seguía arrastrando la camilla donde llevaba al difunto Rey. Entonces al octavo día, llegaron a la orilla del mar y cuando parecía que ya no podrían seguir adelante y morirían en el intento, se encontraron con un grupo de guerreros que llegaron en una balsa, que iba al mando del hijo del rey muerto. El encuentro fue conmovedor, el hijo reconoció la identidad de este hombre, comprendió lo que había estado tratando de hacer. Vio el cuerpo de su padre, vio a este hombre desecho, pero aun esforzándose por darle el merecido respeto a su padre, hiso una pausa profunda en su alma y pronunció las siguientes palabras:
“Tú, guerrero de grandes batallas, otro podría haber dejado al Rey convertirse en alimento de los buitres y salvarse a sí mismo, pero tú has decidido honrar su cuerpo cargándolo hasta el pueblo más cercano. Tú, hombre íntegro, benefactor de estos pobres niños y ancianos. ¡Tú, has cumplido la profecía que mi padre escribió en su testamento!”.
Entonces, el hijo del rey muerto se postro ante el guerrero y mientras hacia una sincera reverencia, le dijo: “¡Salve, Rey!”.
Aquel guerrero cansado y chamuscado por el Sol, no podía creer lo que escuchaba, se quedó mirando a la nada, como quien ve pasar la suma de todas las experiencias de su vida y terminar en ese preciso instante. Sus ojos brillaron de asombro existencial, pero las lágrimas no asomaron, por el contrario una convicción de su destino, como una brisa quieta, toco su rostro y entonces, él lo comprendió todo.
Había nacido para ser Rey.